Tuve que esperar a que la puerta de la casa se cerrara tras
de mí, porque qué oso me da llorar en el pesero.
¡Sírveme otra Armando!, pedí con el vaso en la mano
extendida, mientras el cantinero observaba cómo mis lágrimas se confundían con
las gotitas de mezcal que se habían derramado en la barra a lo largo de las
últimas rondas, que se prolongaron hasta que la cortina del bar se cerró para
que pudiera envenenarme a gusto y cumplir con la Ley de establecimientos mercantiles al mismo tiempo.
“Estoy cansado de estar solo. Aún tengo un poco de amor para
dar. ¿Podrías hacer como si de veras te importara?”, cantaba la voz de seda de Roy
Orbison, acompañada de Jeff Lynne, Bob Dylan y Tom Petty, en un viejo video de
los Traveling Wilburys sonando en la pantalla de un toda-vía-más viejo televisor
sintonizado en el canal VH1 en una de
las paredes. El último madrazo recorría mi garganta, tan anestesiada ya que no
necesitaba del sabor del limón para aminorar el patetismo.
Mis ojos en blanco se secaron de tanto olvidar. Armando aprovechó
el lapsus para recoger las llaves del
Mustang rojo estacionado en la banqueta, para evitar que al salir lo estrellara
contra la parada del Metrobús Jardín Pushkin. No fuera a perder a uno de los
clientes más fieles que tiene el bar La
giralda, donde paso las noches convenciéndome a mí mismo de que vale la
pena morir de amor.
¡Salud!

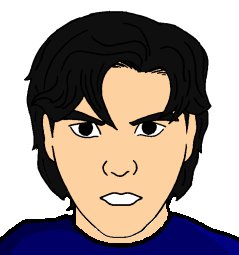










No hay comentarios.:
Publicar un comentario